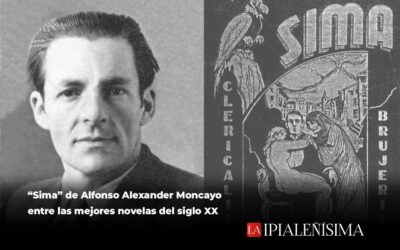Colombia Calderón, La Curandera

Postrada en la camilla, le profetizó a su hijo: «Yo ya perdoné a los que me hicieron el mal. Ayer unos enanos vinieron a verme y me dijeron que mañana, a las cinco, ya no estoy con ustedes».
Un día después, en medio de su labor, Julio César Calderón recibió una llamada.
—Su mamá está muy mal —le dijeron.
Según su conocimiento, la noticia debía ser algo más que definitiva.
—Tranquilos, ella ya no está con nosotros —contestó.
La misa de entierro llenó la catedral. Ese día, el pueblo percibía aquel altar dorado de una manera opaca, y las llamas debajo de la Virgen del Carmen fueron debilitadas por el llanto de los dolientes. Afuera, bajo los ya extintos árboles de la Plaza 20 de Julio, la gente murmuraba sobre la falta que les haría doña Colombia Calderón. Lo mismo dijeron cuando Amelia Peña, su madre, había fallecido.
Hace bastantes años, en una época de cambios profundos, el parque La Pola observó, como si de testigo se tratara, como madre e hija llegaron al pueblo. Amelia poseía un semblante triste, propio de las decepcionadas, mientras que la niña, aunque pequeña, ya mostraba la inquietud de alguien que no había conocido a fondo los terrenos patrios. Juntas lograron instalarse en el barrio El Gólgota, frente a la antigua cárcel departamental, donde construyeron una pequeña casa de adobe con techo de paja.
Para ese entonces, Ipiales tenía lo mínimo: un hospital, un colegio, cuatro barrios, un puñado de iglesias y el cementerio. Además, era obligatorio postrar las rodillas cuando el santo perfume de monseñor Justino Mejía cruzaba la calle.
Las manos de las recién llegadas se ocuparon en la panadería de la caritativa Ema Rosero. De vez en cuando, Amelia curaba los espantos, retornaba las almas a los cuerpos y disipaba las maldiciones del cueche blanco. Su reputación como curandera creció rápidamente, y la historia de su transformación en una mujer capaz de sortear las imposiciones de los patrones que le impedían encontrar el amor se difundió por todo el pueblo. Se decía también que podía convertir el relleno de algunas muñecas en billetes.
Cuando Colombia fue considerada una buena panadera, el pueblo ya se encontraba dividido entre azules y rojos, y le fue necesario registrarse de nuevo.
—Nombre, por favor —le dijeron en la oficina del registro civil.
—Carlina América Peña.
—Eso está muy largo, señorita. Mejor póngale, Colombia Calderón.
—¿Fecha de nacimiento?
—No sé —debió responder con confusión.
Murió sin saberlo. Como en ocasiones pasa con este tipo de personajes, el destino quiso que su aparición fuera oculta. Se presume que el registro de su nacimiento desapareció en uno de los tantos incendios de Tumaco.
Con el nuevo nombre, conoció a Chepe Rueda. Él debía haber causado una buena impresión al llegar bien vestido a la sastrería de Alberto Maya, donde aprendía a cortar pantalones, confeccionar sacos y adiestrar la elaboración de hombreras. Después de las clases, los aprendices se divertían alquilando bicicletas a cinco centavos la media hora. Tal vez Rueda no era parte de ese grupo, ya que prefería encontrarse con la panadera antes de ir al estadio municipal a ver a su equipo favorito.
Tuvieron un hijo, y Colombia, al igual que su madre, sintió la herida profunda del abandono y el desprecio del ser amado.
Al despecho se sumó la enfermedad. Amelia Peña cayó vencida en la cama. Su sabiduría espiritual no lograba comprender los males del cuerpo, y su salud se deterioró rápidamente. La puerta siguió sonando durante mucho tiempo, y tras ella aparecían las madres desesperadas, con los hijos cubiertos por un chal.
—Sáneme a mi hijito —clamaban.
Y Amelia, desde su habitación, gritaba:
—Colombia, déjalas pasar, déjalas pasar.
Con el tiempo, la curandera ya no pudo más. El colchón parecía haberle ahogado la energía. Una tarde, cuando las dos mujeres se encontraban en el hogar, llegaron a su casa con un niño desesperado.
—Ella ya no puede curar —dijo Colombia entrecerrando la puerta.
—Entonces cúrelo usted.
—Voy a intentar, pero yo no le prometo nada —contestó, con la pena reflejada en su rostro y la piel amarilla del infante.
Al niño lo acostaron en el piso, y Colombia lo revisó con detenimiento. Bajó la mirada hasta las plantas de los pies y confirmó que estaban desiguales, uno de ellos debía ser más largo que el otro.
—Está espantado. Mírele los pies —dijo.
Con el diagnóstico, consiguió el chancuco y el cigarrillo de piel roja. Mientras le frotaba las sienes y las manos, repetía los rezos escuchados durante años. Tomó un largo trago de chancuco, y cuando este le tocó la lengua, sintió el infierno, como dicen los mayores: para los novatos quema, para los veteranos arde. Lo escupió con apuro y después intentó igualar los pies, brindándoles unos golpes con la fuerza de un mazo.
—Ya está.
—Menos mal usted aprendió. ¿Cuánto le debo?
—Lo que sea de su voluntad.
Ese fue su primer enfermo. La madre del paciente, emocionada, recorrió las calles diciendo a conocidos y extraños que la panadera también sabía curar.
A partir de entonces, Colombia aprendió que cuando alguien tiene mal aire, la chamiza se quemaba al frotarse contra el cuerpo; que la trombosis se curaba con el cuero de un cerdo recién muerto, pero que estuviera sin sal, lo emplastaba en la zona afectada y después daba de tomar la cagualonga, santo remedio; guardaba las tuzas de los choclos envueltas en tela, mientras recitaba algunas oraciones, las frotaba contra el cuerpo de los niños desde la cabeza hasta los pies, después los colocaba en las faldas de la puerta y los brincaba tres veces, así aliviaba el pujo.
Colombia decidió seguir el camino de su madre, deambulando con sus trenzas por los caminos hasta llegar a la casa de los enfermos. Era tan hábil que solo le bastaba una mirada para encontrar el problema, sin necesidad de exámenes ni segundas opiniones. Al finalizar la cura, cobraba lo de siempre: «Lo que salga de su voluntad», y así se llenó de gallinas imaginarias, de mercados inexistentes y de algún dinero que, años después, guardaría en una alcancía leñosa para sus nietos.
Entre los años 1965 y 1967, Amelia Peña murió. Tal vez el dolor le reafirmó la convicción de seguir con un legado. Su fama, sin duda, superó la de su madre. Conoció las casas de los coroneles, de los alcaldes, las reinas de belleza y los cantautores famosos a través del Guáitara. Tanta era la necesidad de tener a alguien cuya dedicación se encontraba en las enfermedades del alma que los médicos de las universidades empezaron a llamarla “colega”.
Los años pasaban y la alcancía de Colombia iba engordando. La clientela fiel volvió hasta convertirse en amigos y familia. En una ocasión, sacó el cofre del tesoro y, delante de su cliente, guardó unos billetes.
—Esta plata es para mis nieticos —dijo.
—¿Dónde están?
—Trabajando.
Poco tardaron en aparecer esos confidentes destinados a que Minos les envuelva la cola nueve veces.
—Colombia, vos dizque tienes una plata en la alcancía.
—Es para mis nietos.
—¿A ver? Mostrá.
Y ella abrió el cofre, y juntos contaron el dinero, y jamás se supo cuánto había.
—Uy, esa plata se va a perder. Pasá y nosotros la llevamos a guardar al Banco de la República.
Así lo hizo. Los ojos lúcidos de Colombia se encontraban cegados por la bondad.
El dinero se convirtió en un pesado rencor. Pasaron meses y, en una de sus caminatas matutinas, se encontró a los estafadores en el parque. La rabia era tanta que las palomas volaron en bandada a refugiarse en los campanarios de la casa de Dios. Quizás por su mente pasó la historia de su madre, las imaginaciones de cuando su tía y su padre habían logrado sostener un amorío prohibido hasta expulsarlas de los vientos marítimos; tal vez sintió la misma impotencia de la traición.
La furia fue su perdición. El colerín tardó solo unos minutos en postrarla en la cama y, después, en la camilla. Los médicos no supieron encontrar la causa de la enfermedad porque no se encontraba en nuestro mundo. Un día, después de aconsejar a su hijo sobre cómo llevar el rumbo de la familia y de pagar la única deuda que le quedaba en vida (un pollo asado), murió a las cinco de la tarde.
Al enterarse de la pérdida, las personas hicieron confundir su funeral con los jardines de María. Niños enfermos llegaron, ya grandes, para agradecerle por sus servicios. Los médicos, preocupados, preguntaban quién seguiría con las curaciones, pero nadie respondió.
La única desentendida del evento era la mesera encargada de repartir el café. Cuando terminó una ronda, salió a tomar aire y miró en la esquina a una mujer enruanada que cubría a su bebé del sol.
—¿Para dónde es que va usted?
—A la casa de doña Colombia. Quiero que me sane al guagua.
—No pierda el tiempo. Ella no está en la casa.
—¿Usted sabe adónde se fue?
—Sí —la mesera señaló hacia dentro con el pulgar—, está ahí.
estzunigar@gmail.com


Más Perfiles Ipialeños…
Nayibe Catherine Guerrero Tobar, nueva directora del Departamento Administrativo de Cultura de Ipiales
Una experta en gestión cultural asume el liderazgo del sector en el...
Falleció columnista de La Ipialeñísima
LA IPIALEÑÍSIMA lamenta profundamente el fallecimiento de su columnista y...
Falleció Orlando Cabrera Peña, ex alcalde de Ipiales
Orlando Cabrera Peña (octubre, 1939 – enero, 2024). - falleció a los 84...
Falleció Cástulo Cisneros Mora, ex alcalde de Ipiales.
El exalcalde de Ipiales, médico cirujano y político ipialeño, Cástulo...
Elenita Ramírez Artista del Carnaval Multicolor de la Frontera
La Ipialeñísima, Sistema de medios digitales del Sur, con tristeza y...
Carlos Cabezas Villacrés, abogado y Político Ipialeño
A los 86 años de edad, Falleció el Ipialeño Carlos Cabezas Villacrés,...
“Sima” de Alfonso Alexander Moncayo entre las mejores novelas del siglo XX
“Sima” de Alfonso Alexander Moncayo entre las mejores novelas del siglo...
Falleció Exalcalde del Municipio de Ipiales.
En las últimas horas se conoció la noticia sobre el lamentable...
Mario Montenegro Miranda. (Artista Plástico)
(Ipiales, 28 de septiembre de 1948 – Envigado, 7 de septiembre de 2022)....
Falleció Miguel Garzón Decano del periodismo en Ipiales
En la madrugada del lunes 27 de junio, falleció, en San juan de Pasto...